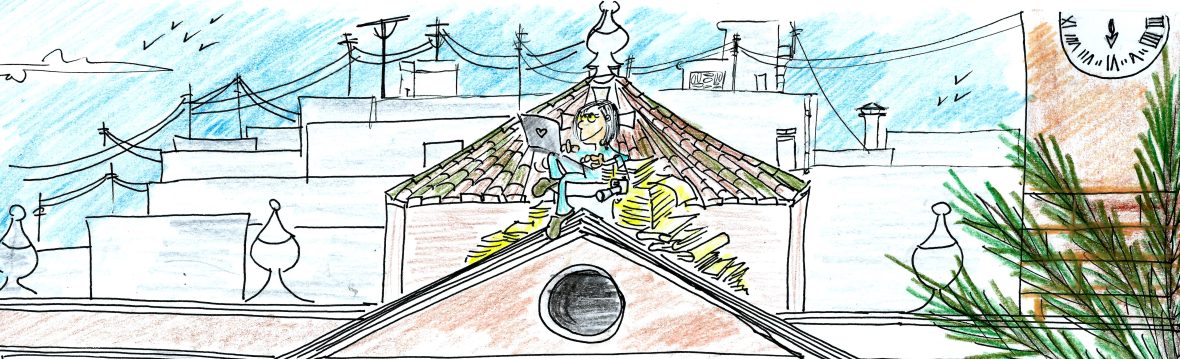De buena gana le hubiera golpeado con un martillo. No una, ni dos, ni tres, sino hasta cien veces. Que en pleno mes de agosto sonara el despertador a las 8 de la mañana debería estar penado por ley. Y sin derecho a indulto.
La verdad es que tampoco es que hubiera descansado mucho. La noche había sido tórrida y había sudado tanto que juraría que se había licuado. El exceso de calor le había provocado unos sueños delirantes, más bien pesadillas que todavía parecían perseguirle.
Para espantarlas, se deslizó poco a poco de la cama y se arrastró a la cocina a prepararse un café bien cargado. Mientras lo hacía, pensó en sus abuelos. Vivían en una alquería del Camí de Farinós y cada vez salían menos. Se había comprometido a ir a verlos para revisar que hubieran tomado toda la medicación y rellenar el pastillero.

Siempre lo hacía su madre, pero se había ido de viaje unos días con unas amigas. Le juró y perjuró que iría sin falta, pero se le habían pasado los días no sabía cómo, y ese día ya no les quedarían las pastillas del desayuno.
A que voy y lo encuentro
El “mira que te lo dije” no habría parado de salir de los labios de su madre de haber estado allí, un clásico como su “a qué voy y lo encuentro” o el “yo en qué idioma hablo”. Era un poco pesada, pero en el fondo no estaba tan mal su vieja, reflexionó mientras daba vueltas con la cucharilla a su café negro y miraba TikTok en el móvil. Que por cierto se había olvidado de cargar y estaba al 7 % de batería.
En realidad sabía que su mal humor no venía del madrugón, sino de que ese pegajoso día era su cumpleaños. Un año más en el que su vida seguía sin tener un objetivo claro. Había acabado de estudiar pero no encontraba trabajo, así que seguía viviendo en casa de madre y más bien a expensas de ella.
Encima todos sus amigos habían desaparecido justo ese día como por arte de magia, como si no quisieran celebrar con él su cumpleaños. Que tampoco es que quisiera una fiesta sorpresa, pero el cumpleaños siempre es un día especial y qué menos que tomarse unas cervezas con los amigos.

Se acabó el café, puso a cargar el móvil, que para entonces se había quedado sin batería, y rebuscó entre la ropa esparcida por el suelo de su habitación. Rescató una camiseta y unos bermudas que podrían pasar por casi limpios, se calzó unas chanclas y salió a la calle en dirección a la alquería de sus abuelos. No se cruzó con nadie. ¿Había llegado el fin del mundo mientras maldormía?
Solo chicharras en Benimaclet
Qué tontería. Lo que pasaba es que era 15 de agosto, estaban en medio de la séptima (¿o era la octava?) ola de calor del verano, y por lo visto solo las chicharras se habían quedado en Benimaclet. Las chicharras y él, vaya suerte. Cruzó la plaza mientras el reloj de la Iglesia daba las 9 de la mañana con la mirada fija en los 32 grados que marcaba ya el termómetro de la farmacia, cuando tropezó con algo.
¿Pero qué …? Era una procesión de nueve figuritas de un belén navideño. Tres camellos, tres pajes, dos ovejas y un reno. En pleno agosto. En pleno centro de Benimaclet. Miró de reojo por si alguien se estaba riendo de él a sus espaldas, pero seguía sin haber nadie más por la calle, así que prosiguió su camino murmurando entre dientes.
Enfiló la calle Murta a paso cansino, como si la suela de las chanclas se le pegaran al asfalto. A la altura de la casa del Trencadís le salió al paso una calesa en la que viajaba una dama que se protegía del sol con una sombrilla. Fue a sacar el móvil del bolsillo para grabarlo y tener pruebas de que no se estaba volviendo loco y descubrió que se lo había dejado cargando en casa.

Cerró los ojos convencido de que cuando los abriera volvería a encontrar la calle desierta. Pero no fue así. Para su sorpresa, desde la calle Mistral se acercaba … ¿un grupo de peluches que no dejaban de parlotear entre ellos?
Marcaba el paso la abeja Maya, a la que seguían un oso naranja con guantes de boxeo, la esponja que vive en una piña debajo del mar, una serpiente amarilla y un gran Winnie the Pooh. Decían algo de un balcón, pero como hablaban todos a la vez no se les entendía.
La risa floja
Quizá le estaba sentando mal el calor. Seguro que había subido la temperatura, porque el sonido de las chicharras no solo no paraba, sino que era cada vez más alto. Empezó a darle la risa floja. Solo faltaba que aparecieran por allí unos marcianos, o que los grafitis del barrio salieran de las paredes y se acercaran a darle conversación, o que los contenedores intentaran convencerle de que todo estaba bien …
El cursor se quedó parpadeando a la espera de que prosiguiera con el relato. Había cumplido todos los requisitos del concurso: que la historia estuviera ambientada en Benimaclet y que se inspirara en algunas imágenes del Instagram del blog Disfruta Benimaclet.

Únicamente le faltaba el desenlace del relato. Lo típico sería que todo era un sueño y que la madre del protagonista le despertaba mientras le pedía que silenciara el móvil, porque no dejaba de sonar como si fuera una chicharra. Igual un final menos predecible podría ser que efectivamente había llegado el Apocalipsis y solo se había salvado él …
Ninguno le convencía. Se levantó de la silla y se asomó a la ventana mientras se tomaba un vaso de agua fresca. En la pista de fútbol que veía desde allí varios niños jugaban bajo un sol inclemente. Solo se oían sus pelotazos. Y un sonido estridente que desde hacía días sonaba sin descanso: el de las malditas chicharras.